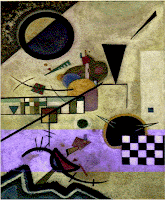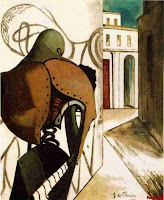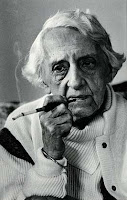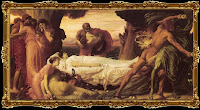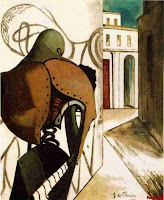 El buen cínico sabe aceptar su decisión ética de buen grado. Nada hay que reprocharle al cínico excepto cuando pretende de pronto ser moral contra su inmoralidad, e incluso en éste caso habría que concederle que en cierta manera sigue siendo coherente con lo que ha aceptado. Por lo mismo, la paradoja cínica es la única que a causa de ella misma puede ser fiel a sus postulados sin caer en conflictos irresolubles.
El buen cínico sabe aceptar su decisión ética de buen grado. Nada hay que reprocharle al cínico excepto cuando pretende de pronto ser moral contra su inmoralidad, e incluso en éste caso habría que concederle que en cierta manera sigue siendo coherente con lo que ha aceptado. Por lo mismo, la paradoja cínica es la única que a causa de ella misma puede ser fiel a sus postulados sin caer en conflictos irresolubles.
Si las ciencias sociales del siglo XIX, el auge del historicismo y de la “sociedad” abren ya el caldo de cultivo del cinismo burgués individual, si de algún modo la industrialización conlleva el germen de una sociedad cada vez menos preocupada por lo político y más centrada en su ego hipostasiado, el vitalismo irracionalista que inaugura Nietzsche, con su cultura epicúrea del cuerpo, vendrá a coincidir también con la volatilización del mundo exterior en un conjunto de sensaciones subjetivas en la filosofía de Ernst Mach, en palabras de Fischer. En definitiva, la crítica a la metafísica tradicional converge milagrosamente con el producto del final de la modernidad, es decir, con aquello que Heidegger denunciaba y satanizaba como la realización de la voluntad de poder mediante el instrumento (Gestell) de la técnica científica.
Siguiendo a Heidegger, Nietzsche aún pertenece a ese residuo de la metafísica tradicional que la postmodernidad tratará de destruir. En otras palabras, la obsesión de la filosofía postmoderna, derrocar a Platón, derrotar al cristianismo implícito en Platón, liquidar la conciencia, eliminar las preocupaciones morales, etc, conlleva no sólo esto: significa liquidar también a Nietzsche, a Freud y a Marx.
El ataque a lo metafísico en cuanto que trascendente significa no sólo la vuelta a las cosas mismas (Husserl) en un sentido terapéutico (Wittgenstein). También implica la destrucción de todo tipo posible de emancipación, al modo, por ejemplo, de la post-ilustración. En concreto, implica la satanización de todo tipo de trascendencia, ya sea la voluntad de poder en Nietzsche, el anhelo de la superación por la ciencia de los males del hombre (Freud), o la profecía económicamente calculada de la desaparición del capitalismo (Marx). En todos los casos, se da una trascendencia, que el postmodernismo, extendiendo a Nietzsche, condena no como algo inmoral en un sentido ético, ¿cómo podría hacerlo, fundamentarlo filosóficamente?, sino como algo precisamente insano, algo contrario a la salud. Ésta es la diferencia que establece Deleuze entre lo ético y lo moral en la filosofía de Spinoza.
Con el desplazamiento de lo moral en lo ético hemos también liquidizado la conciencia moral kantiana, y podemos seguir seguros sobre nuestros pasos. La justificación postmoderna contra el humanismo proviene de la idea de que el humanismo es sólo una acentuación del ego, que cree ahora encontrarse en medio del mundo, olvidando la naturaleza, (physis); también con esta justificación podemos ahora callar sobre el hombre, podemos evitar ese discurso tan pesado y complejo sobre la posición de las cosas relativas a lo humano.
Es verdad que es bueno reconocer la pesadez de los humanistas, con su deseo de encumbrar a un hombre que ha mostrado su total incapacidad para administrar sabiamente la naturaleza. Pero es que ha sido la carencia de sentido del hombre el que ha llevado también a su destrucción: ya sea físicamente, como en el exterminio nazi, o metafísicamente, como en la sociedad de masas de Debord o Marcuse. El hombre ha muerto, dice Foucault: al final, hay cosas más interesantes que el hombre.
De manera que el postmoderno dice algo así en su discurso: “Desnudemos al hombre de su derecho a soñar y confinémosle a la tierra en la que cayó, adánicamente, y que a causa de sus vanidades no supo valorar; obliguémosle a asumir su propia muerte, y a azotarle cuando suspire como un niño por el regalo deseado. Ah, que criatura tan aborrecible, el hombre, que sólo desea más de lo que la naturaleza puede darle.
Lo único que ha logrado el hombre con esto ha sido hacerse daño. Una nueva cultura del cuerpo ha de resurgir, frente a la cultura moderna de la conciencia. Una nueva percepción del cuerpo, que actualice el mundo en que vivimos de forma constante para evitar descollar por los caminos monstruosos de la metafísica.
¿Para qué vamos a luchar contra el Estado? ¿En qué tipo de trascendencia platónica estábamos pensando? No; ya estábamos pensando “platónicamente”; hay que invertir nuestra forma tradicional de pensar. Hay que dejar de pensar en los ideales de libertad y emancipación, propios de la Revolución Francesa, pues, al fin y al cabo, fueron el producto de la molicie de unos burgueses decadentes. Se hace preciso centrarse en el cuerpo, en los males del cuerpo, ya que el alma y la conciencia son teatros cartesianos inexistentes.”
Este discurso está bien, sin lugar a dudas, en la medida en que se admita el propio cinismo del que lo suscriba. Y este cinismo no es otro que el de admitir que las consecuencias del positivismo descabellado y de la técnica científica han creado un modelo de hombre enormemente similar al propugnado por el postmodernismo: un hombre amoral, centrado en su cuerpo, desprovisto de toda finalidad metafísica, lanzado hacia la tierra engañándose acerca de su falso valor. Pues sólo los dioses, los poetas y los genios pueden soportar una vida trágica en el sentido griego que nos proponía Nietzsche. En el fondo, Nietzsche hablaba para superhombres, y no para “humanos, demasiado humanos.” Y, en fin, ¿cuál es la posición del cínico frente a todo esto?
Yo no suscribiré con total determinación el discurso del postmoderno. Algo me dice que la problemática que Platón en su día formuló es algo más que la mera expresión de un político fracasado, que la conciencia es irreducible a actos de habla y que existe una disonancia natural en el seno del propio hombre que apunta a una trascendencia que con toda probabilidad no exista. Si fuera postmoderno, aceptaría también las barbaridades del capitalismo, incluso la orgía nazi de la que más de un autor alemán aún no se ha arrepentido. Y la diferencia, amigo postmoderno, es que si yo procediera así, no estaría siendo cínico. No aún. Estaría actuando, muy por el contrario, en total y absoluta consecuencia.
La postmodernidad ha sido la primera que ha dificultado el acceso a las cosas mismas en el trabajo de la filosofía, la necesidad de arrancar los prejuicios.( de los que Gadamer, por cierto, se sentía tan orgulloso).
¿Acaso no se odia el humanismo no tanto por su pesadez sino porque aceptarlo implica una concesión ilícita a la doctrina genésica del hombre como centro de las cosas? Y, ¿cuántas doctrinas se critican del platonismo o de tantos y tantos sistemas simplemente porque coinciden de algún modo con el cristianismo, o porque son utilizadas por éste en su divina metafísica?
Pero yo soy cínico: reniego del humanismo por pasión, no por una deducción abstrusamente concebida. Soy irracional y no me gusta deducir sistemáticamente todas las implicaciones de los sistemas. Me gusta Platón pero odio su metafísica; me gusta porque valoro su genio. Y soy sumamente egoísta; claro que lo soy. Y quiero ser yo el centro total del universo. Si fuera postmoderno, también aceptaría cínicamente mi complicidad en un feroz antihumanismo de raíz científica. Pero es que a mi no me acaba de convencer la tecnología, y, por otra parte, no tengo talento para ella.
Esperemos que los hombres del futuro sean más duchos que los románticos decadentes que somos nosotros en esa labor nietzscheana de alcanzar la virtú renacentista; la fuerza, el vigor y el poder del genio, del conquistador. Todo indica que nuestra generación educada en la cultura del cuerpo y enamorada de una inmanencia digitalizada va por un camino inmejorable hacia ese magnánimo y dionisíaco propósito, sólo digno de los héroes y los dioses.
 La crítica que Lévinas hace de Hegel se basa, a grandes rasgos, en la asimilación que haría Hegel de lo Otro a lo Mismo, en este caso la Idea Absoluta, que para Lévinas, en Hegel puede también asimilarse al sujeto. Pues, para Lévinas, Hegel entiende por esencia en definitiva el mismo sujeto. Por otro lado, critica a Husserl por su idea de que el sentido parte siempre de un sujeto constitutivo, y en la medida en que la conciencia es el dato de mayor claridad, también la noción de intencionalidad estaría haciendo un flaco favor al Otro.
La crítica que Lévinas hace de Hegel se basa, a grandes rasgos, en la asimilación que haría Hegel de lo Otro a lo Mismo, en este caso la Idea Absoluta, que para Lévinas, en Hegel puede también asimilarse al sujeto. Pues, para Lévinas, Hegel entiende por esencia en definitiva el mismo sujeto. Por otro lado, critica a Husserl por su idea de que el sentido parte siempre de un sujeto constitutivo, y en la medida en que la conciencia es el dato de mayor claridad, también la noción de intencionalidad estaría haciendo un flaco favor al Otro.